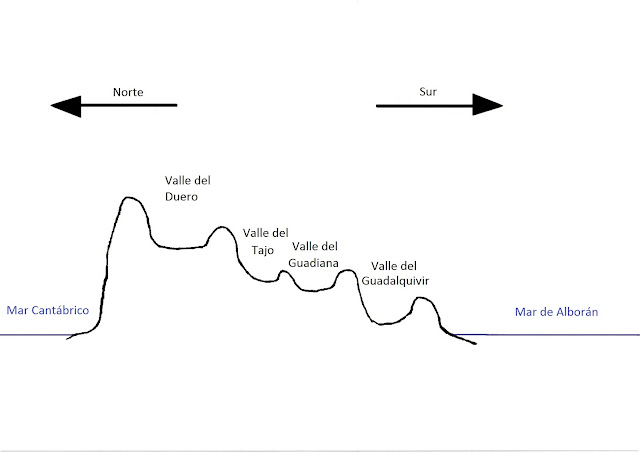En el artículo anterior expliqué como el
despliegue de los españoles en el continente americano durante la Edad Moderna
responde a un patrón de desarrollo multiecológico que llevaba siglos
ensayándose en la propia Península Ibérica y que denominé “La respuesta
multimodal española”.
El Imperio español que se extiende por el
mundo entre los siglos XV y XVIII es, en realidad, tres imperios distintos y
simultáneos, cada uno de los cuales tiene su propia zona de actuación, su
propia lógica de desarrollo y se inserta en un
proceso histórico, tanto previo como ulterior, diferente.
El primero de ellos es el Imperio de
Poniente del Segundo Ciclo Mediterráneo, es decir, el Imperio
aragonés bajomedieval, que recibe el refuerzo de las tropas castellanas a
partir de la llegada al poder de los Reyes Católicos y que se proyecta sobre el
occidente del Mare Nostrum librando, durante 300 años, un duelo singular
con el Imperio de Levante (los turcos) que en su día llamé “el Duelo Mediterráneo”[1].
El segundo es el Imperio
Transversal, que los españoles despliegan por el continente americano y que
posee, incluso, sus propias colonias en el Pacífico Occidental, que llegan
hasta las mismísimas puertas de los estados e imperios del Extremo Oriente
asiático (India, China, Japón...) con los que se comercia activamente a través
de las Filipinas. Es un verdadero imperio global (el primero de la Historia, en
sentido cronológico) que conecta las regiones de nuestro mundo económica,
demográfica y políticamente más potentes. Es la primera vez en la Historia en
la que el hombre adquiere clara consciencia de los límites físicos de nuestro
planeta, pues los marinos ibéricos (tanto españoles como portugueses) dan la
vuelta al mundo, llegan hasta los confines del mismo y localizan todas las
rutas marítimas posibles para alcanzarlos.
El tercero es la “Camisa de Fuerza
francesa”, es decir, el conjunto de estados, señoríos y principados
controlados por los Habsburgo españoles durante los siglos XVI y XVII, que se
extienden desde Milán hasta Bélgica y que heredan la “función borgoñona”,
es decir, el mandato de contener a Francia por el este y a Alemania por el
oeste que los borgoñones habían cumplido durante buena parte de los siglos
medievales y, antes que ellos, el reino de la Lotaringia, que se asentó -a su
vez- sobre el viejo Limes renano que los romanos sostuvieron desde los
tiempos de Julio César y que, antes que ellos, separó a los celtas de la Galia
de sus vecinos orientales: los germanos.
Este tercer “imperio” es el más pequeño de los
tres y, sin embargo, el que atrae hacia sí la mayor parte de los pensamientos,
de los recursos humanos y materiales y las preocupaciones de los monarcas
españoles durante las dos centurias citadas. Ese será nuestro “Vietnam” y la
fuente principal de todas las desgracias y de los errores estratégicos
cometidos por la “monarquía católica”. Es el único de los tres
“imperios” que no se desarrolla como consecuencia de la evolución histórica
natural derivada del proceso expansivo de los pueblos ibéricos que tuvo lugar
durante la Baja Edad Media, sino que es un efecto secundario, no previsto ni
buscado, de la política matrimonial seguida por los Reyes Católicos en su
estrategia de neutralizar a Francia, el adversario tradicional de los
aragoneses en su expansión por el Mediterráneo Occidental.
El Limes renano representa, en Europa, la más
potente de las “fronteras intangibles” que la atraviesan desde la
Protohistoria, tal y como expresé hace
ya tiempo en el artículo que abrió la serie histórica de este blog[2].
Es una barrera que, desde hace dos mil quinientos años no ha dejado de cobrarse
vidas humanas en los miles de batallas que se han venido sucediendo en ese
área. Es un territorio que atrae hacía sí a los
ejércitos que se desenvuelven desde el Atlántico hasta el Oder y desde el Mar
del Norte hasta el Mediterráneo. La frontera que, a finales del primer milenio
anterior a la Era Cristiana separó a los celtas de los germanos lo ha seguido haciendo con sus herederos desde
entonces y cobrándose las vidas de sus mejores soldados.
Durante la Baja Edad Media ese área estuvo
controlada por el Duque de Borgoña, que fue viendo como sus dominios iban
siendo paulatinamente conquistados por el rey de Francia. Para los
descendientes de Carlos el Temerario la alianza estratégica con España,
a principios del siglo XVI, se presentaba como la única opción segura de
supervivencia política, ante el inexorable avance francés hacia el este. La
llegada al poder, tanto en el reino flamenco-borgoñón como en España, de Carlos
I era la forma de revertir el desarrollo de los acontecimientos y de recuperar
la iniciativa militar en su ya secular duelo con Francia. El plan estratégico
fue diseñado por Adriano de Utrecht, el mentor de Carlos I, y tanto éste como sus
herederos de la rama española de los Habsburgo lo aplicarían a rajatabla como
verdaderos autómatas[3],
por eso sostengo que la llegada de los Habsburgo al poder en nuestro país
constituye un verdadero golpe de estado que termina poniendo al estado español
al servicio de fuerzas extranjeras que tenían un diseño estratégico que no
respondía, en absoluto, a los intereses, no ya de nuestro país sino ni siquiera
de ninguna de sus facciones dominantes.
Desde 1517 la prioridad de la política
exterior española fue controlar el avance francés... ¡¡por sus fronteras
orientales!! (No por los
Pirineos). Por tanto nos convertimos, de facto, en los guardaespaldas de
Alemania. Por consiguiente, a largo plazo, nuestra “decadencia” política estaba
cantada. La defensa de las fronteras de los dos “imperios” restantes (el de
Poniente -en el Mediterráneo- y el Transversal -en América-), cuyas lógicas sí que enlazaban con nuestro proceso político
previo, se subordinan a la de la Camisa de Fuerza francesa, que era algo
que interesaba... a los austriacos y, paradójicamente, a holandeses y
británicos, no a nosotros. Los beneficiarios más inmediatos de esa política
fueron los turcos en el Mediterráneo y los ingleses en el Atlántico.
Y,
sin embargo, el desarrollo histórico de cada uno de estos tres “imperios”
enlazan, mil años después, con las estrategias políticas que, en su proceso
expansivo, desplegó el Imperio Romano. En cada una de esas tres áreas los
españoles recogen el legado de Roma y lo proyectan sobre el futuro. Esto, obviamente,
no es una decisión consciente sino que -de alguna
manera- son estrategias inducidas por la interacción que se establece entre el
hombre y su medio. Los procesos históricos no suelen obedecer al diseño
consciente de los hombres, individualmente considerados, que obrarían -como
tales- con una estrategia personal, orientada hacia el corto plazo, sino que
recogen las tendencias que se van perfilando a nivel colectivo y que tienen
mucho que ver con factores como el clima, el relieve, la geopolítica, etc. Los
hombres, en ausencia de factores mucho más vitales que condicionen sus actos,
van a dónde va el agua. Por eso los castellanos y los portugueses apuntaron
hacia el Atlántico y los aragoneses hacia el Mediterráneo.
En
tiempo de paz o en medio de procesos expansivos los hombres, como el agua,
buscan los valles y se establecen en ellos, desarrollan la agricultura y el
comercio, se hacen a la mar, incrementan su población y crean estados más
vastos y poderosos. En tiempo de guerra o en medio de procesos involutivos
hacen lo contrario, porque en los valles es dónde se libran las batallas más
masivas y sangrientas. En cierta medida los procesos históricos vienen
predeterminados por los factores geográficos y -hasta cierto punto- se pueden predecir.
En
el anterior artículo dije que España es el país con mayor diversidad regional
del mundo en un espacio geográfico de dimensiones medias. Y les mostré las dos
imágenes que ven más abajo:
Península Ibérica Corte transversal en el sentido de
los meridianos
También
afirmé que es un concentrado de los paisajes que se dan en todo el ámbito
peri-mediterráneo. Ahora veamos esto dinámicamente. Primero tracemos las líneas
de cumbres que se dan en las cordilleras peninsulares:
Líneas de cumbres de las
cordilleras ibéricas
Dichas
líneas delimitan una serie de regiones naturales que vemos aquí:
Regiones naturales de la
Península Ibérica
En
el corazón de la Península se encuentra la Meseta Central española, una
fortaleza gigante de unos 300.000 km2 aproximadamente de superficie
que prefigura su función histórica. No es casual que el único estado que alguna
vez se ha superpuesto sobre este área se llamara precisamente “Castilla”,
identificándose así con su propia función histórico-política. Ya dije que las
tácticas de guerra castellanas oscilaban, según la época, entre el
“encastillamiento” (fase defensiva) y el contraataque (fase ofensiva). Como
dije antes, cuando las cosas van bien se sigue el camino del agua y cuando van
mal la dirección contraria.
Aunque
la Península Ibérica sólo tenga 600.000
km2 el efecto psicológico que produce entre los hombres que
viven en ella (y también entre los que la visitan) es que es mucho mayor. Esto
es así por la cantidad de barreras naturales que la rompen y por la variedad de
paisajes y de ecosistemas que se dan en ella. Por eso la llamé el “Subcontinente
Ibérico”[4].
Como continente se comportó cuando los romanos la invadieron (tardaron 200 años
en conseguirlo), cuando se generalizó la guerra entre musulmanes y cristianos
en la Edad Media (un conflicto de -nada menos- que 800 años) y también cuando
atacaron las fuerzas napoleónicas, que encontraron en España su segunda Rusia
(un estado de dimensiones continentales). La historia ha demostrado que atacar
a España produce efectos históricos inesperados: O el agresor tiene la
implacable tenacidad y la infinita paciencia que tuvieron los romanos o se
encuentra, como dije hace tiempo, con la “respuesta multimodal española”,
que definí como una reacción diferida, escalonada y múltiple, que termina
convirtiéndose en un infierno para el ocupante, que galvaniza la resistencia de
las clases populares y provoca una desautorización de las clases aristocráticas
y de las autoridades institucionales que colaboraron con el agresor.
Aunque es un
país relativamente pequeño y despoblado (históricamente ha tenido la tercera
parte de habitantes que Francia, con su misma superficie) crea, como acabo de
decir, la sensación de que es mucho mayor. El hombre que es capaz de
sobreponerse a sus implacables sequías, de derrotar a los invasores que lo han
atacado desde la Protohistoria, de sacarle fruto a su pedregosa y árida tierra
y de cruzar las barreras naturales que lo fragmentan, una vez que sale de ese
hábitat se vuelve extraordinariamente eficaz, es capaz de adaptarse a casi
cualquier medio y de improvisar sobre la marcha soluciones ad hoc
porque, pese a su relativa pobreza material posee un gran bagaje histórico
acumulado y una gran resiliencia, se ha visto obligado a ensayar multitud de
soluciones diversas para resolver problemas de todo tipo. Ha aprendido a pegarse al territorio y a valerse de él para
sobrevivir en cualquier circunstancia. También se desenvuelve con facilidad
tanto en entornos cálidos como en grandes altitudes, si lo comparamos con
cualquier otro europeo.
Volviendo al
hilo de nuestra argumentación dijimos que España recogió, en los albores de la
Edad Moderna, el legado de Roma en los tres escenarios geográficos a los que me
referí:
En el
Mediterráneo Occidental porque
abre un nuevo ciclo político, cuyo eje se sitúa en este mar, mil años después
de que cayera el Imperio Romano de Occidente, cerrando así el anterior, es
decir, abren la puerta que los romanos cerraron y que había permanecido
así desde entonces.
En el Limes
renano porque acuden a apuntalarlo
justo en el momento en el que se está rompiendo, evitando así el
enfrentamiento directo entre las dos potencias que se asoman a las orillas del
Rhin.
Y en América, lo que hacen los españoles no es más que replicar
el Imperio Romano, al otro lado del mar.
Pero la
vinculación entre los tres “imperios” españoles modernos crea unas sinergias
que provocan un salto cualitativo en el desarrollo de los procesos históricos.
En política, cuando varios elementos se unen de manera voluntaria no suman,
sino que multiplican. Y esto fue lo que pasó.
Si España sólo
se hubiera unido políticamente con el reino flamenco-borgoñón, pero no hubiera
construido en paralelo su imperio americano, ni se hubiera estado batiendo con
los turcos durante ese tiempo, hubiera actuado como una potencia regional
dentro de la zona y como gendarme desde la misma, pero no habría provocado un
incremento tan importante en el comercio europeo como el que tuvo lugar por la
aparición de los metales preciosos y los productos exóticos americanos, ni
habría generado tampoco la importante demanda de productos manufacturados que
las colonias españolas y portuguesas generaron -en primer lugar- y los países
de Asia Oriental -después-, lo que serviría de acicate para el desarrollo del
comercio, de la industria, de la tecnología y de la ciencia, que fueron las
bases que dieron lugar a la Revolución Industrial y a las revoluciones políticas
contemporáneas.
Si España sólo
hubiera construido el Imperio Americano, pero se hubiera mantenido al margen de
los conflictos europeos, habría creado una gran civilización auto-referenciada,
que habría defendido el Atlántico como un espacio propio y exclusivo e impedido
al resto de pueblos ultrapirenaicos participar de manera directa en el
desarrollo económico generado por el Imperio español. Los aristócratas
españoles hubieran sido mucho más ricos y hubieran estado más vinculados con
las actividades comerciales. La economía peninsular habría sido mucho más
diversificada y próspera de lo que fue, pero también menos dinámica de lo que
ha sido el conjunto de la economía europea desde entonces.
Y si España sólo
se hubiera hecho fuerte en el Mediterráneo Occidental, pero no hubiera actuado
de manera tan directa en los otros dos escenarios, hubiera terminado
construyendo algo parecido a lo que fue el Imperio Romano de Occidente, pero
con la capital en España y, por tanto, más escorado hacia el Atlántico, lo que hubiera
significado que Francia, las islas británicas y Marruecos habrían quedado, de
una u otra manera, subordinadas políticamente a esa estructura imperial, que
también habría terminado extendiéndose, más tarde o más temprano, por el
continente americano.
La vinculación
política de estos tres imperios convierte a los españoles de los siglos XV y
XVI en los arquitectos del mundo moderno y al Imperio español en el esqueleto
que lo sostiene desde entonces. La vinculación económica entre Europa, América
y Asia Oriental, que españoles y portugueses establecieron durante esas dos
centurias han determinado la fisonomía del mundo global que ha venido después.
Los pueblos
ibéricos abrieron las rutas, establecieron los primeros contactos con los
pueblos del resto de continentes y establecieron los precedentes que los que
vinieron después tuvieron que imitar.
Pero España
también asignó los roles que los pueblos del Occidente europeo siguieron
después, insertándose en la estructura de comunicación y de poder que acababan
de construir, de la manera que se les asignó desde ésta, tal y como expliqué en
el artículo “La estructura del Sistema Europeo”[5].
Los españoles se autoasignaron la función de guardar y sostener
el orden que ellos habían creado. Pero abrieron -de facto- las rutas
comerciales asociadas a su estructura imperial a los comerciantes de los países
de Europa que también estaban volcados hacia el Atlántico, en especial a
ingleses y holandeses, porque hasta la Guerra de los Treinta Años los franceses
fueron el enemigo principal a batir. Los italianos quedaron atrapados en la
línea del frente que creó el “Duelo Mediterráneo”, lo que les dejó sin apenas
margen de maniobra y los austriacos fueron protegidos de cualquier posible
agresión desde el oeste, lo que les permitió hegemonizar el universo germánico
hasta la emergencia política del estado prusiano.
Cuando los
imperios ultramarinos de la segunda generación (ingleses, franceses y
holandeses) consiguen introducirse en el engranaje que los ibéricos habían
construido, descubren la multitud de nichos sin cubrir que había en esas
estructuras. Éstos tenían una debilidad estratégica: la demografía. Dije
más arriba que la población francesa ha triplicado históricamente a la
española. Y la española ha cuadruplicado o quintuplicado a la portuguesa. Hay
un factor que va mucho más allá del voluntarismo de los hombres: Las
matemáticas. Lo que hay que explicar no es por qué Francia
relevó a España en el liderazgo planetario, algo que tenía que pasar
-inevitablemente- alguna vez, sino por qué tardó tanto en hacerlo.
Y también hay
que explicar por qué dejaron que, cuando el monopolio español se rompió, los
ingleses se les adelantaran. Esto último tiene mucho que ver con el
carácter continental del estado francés frente a la insularidad británica.
La debilidad
demográfica de los pueblos ibéricos fue la razón que determinó que en vez de
comportarse como verdaderos imperios, en el sentido antiguo del término, que
controlaban desde el ámbito político las líneas maestras de las actividades
económicas de sus súbditos y defendían a estos de la competencia de
comerciantes extranjeros en sus zonas de influencia económica, actuaron
-simplemente- como la vanguardia de los pueblos europeos y, al hacerlo, permitieron
que los mercaderes, los contrabandistas y los piratas eludieran, con relativa
facilidad, el control que unos estados más fuertes hubieran ejercido sobre
ellos.
Como fueron los
ibéricos los que construyeron la estructura política que abriría los flujos del
comercio planetario, sus dirigentes se dedicaron fundamentalmente, dada la
debilidad demográfica de la que partían, a vigilar la infraestructura sobre la
que todo el edificio se sustentaba, permitiendo así a sus competidores
utilizarla en beneficio propio. Ingleses, holandeses y -en menor medida-
franceses se irían adueñando de buena parte de los flujos y de las rutas
comerciales que españoles y portugueses habían creado, usando para ello, cuando
era posible, medios legales y, cuando no, ilegales. Así comercio, contrabando y
piratería se confundían con frecuencia, ya que eran actividades que podían ser ejercidas
por los mismos individuos en momentos diferentes.
Sobre esta base
se desarrolló el capitalismo que, visto desde este particular ángulo de visión,
no es algo que ingleses y holandeses desarrollaran debido a su espíritu
emprendedor, como nos vienen contando desde entonces, sino que -por el
contrario- eran las actividades más lucrativas que la estructura política construida
por los ibéricos les brindaban. Los
anglo-holandeses no se hicieron ricos y prósperos porque fueran más activos que
otros pueblos (ya hemos visto que siguieron la estela de los que iban por
delante), sino porque supieron cubrir los vacíos que las estructuras políticas
ultramarinas ibéricas tenían y, una vez alcanzado cierto umbral cuantitativo,
pudieron empezar a permitirse actuar por su propia cuenta. (Los que empiezan
trabajando como contratas auxiliares terminan poniendo su propio negocio).
En realidad lo
que hicieron los españoles y portugueses fue crear un imperio... ¡europeo!,
en el que ellos terminan trabajando de ¡capataces![6]. Y esto fue así porque el
golpe de estado que hubo en España en 1517 (La coronación del primer Habsburgo)
puso a la estructura política del Imperio español (imperio de facto) al
servicio del “Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico” (imperio de iure) y de las estrategias políticas
diseñadas por Adriano de Utrecht, que perseguían utilizar el poder español para
salvar el complejo flamenco-borgoñón y -en consecuencia- la “función
borgoñona”[7].
[2]
“Las
fronteras intangibles”: http://polobrazo.blogspot.com/2012/01/las-fronteras-intangibles.html
[3]
“Los autómatas del Escorial”: http://polobrazo.blogspot.com.es/2012/05/los-automatas-del-escorial.html
[6]
“Los
capataces del Imperio”: http://polobrazo.blogspot.com.es/2012/05/los-capataces-del-imperio.html
[7]
La
“función borgoñona”: http://polobrazo.blogspot.com.es/2012/04/la-funcion-borgonona.html